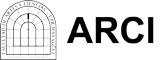Es importante identificar e implementar estrategias que atiendan los factores que hacen vulnerables a las personas.
Hay que enfatizar la importancia de implementar estrategias de manejo y adaptación diversas y complementarias entre sí.
– Dra. Tania del Mar López Marrero
Como parte del ciclo de conferencias que ofrecerá el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL) este semestre académico, la Dra. Tania del Mar López Marrero, Catedrática Auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales y Directora del CIEL, dictó la conferencia “Reducción de vulnerabilidad y aumento de capacidad de adaptación y resiliencia a riesgos costeros: de la teoría a la práctica”. La Dra. López Marrero, geógrafa que se dedica al estudio de la relación humano-ambiente, se enfocó en describir la exposición a amenazas naturales que enfrentan algunas comunidades costeras de Puerto Rico, considerando su posición geográfica y situación geológica.
A partir de las amenazas existentes ante la exposición a eventos naturales, en conjunto con otros elementos de carácter humano, López Marrero discutió el tema de la vulnerabilidad de residentes en comunidades costeras. En cuanto a los seres humanos, definió vulnerabilidad como aquellas condiciones que influyen en su capacidad de anticipar, resistir o recuperase de los impactos de la ocurrencia de un desastre. Identificó dos ámbitos de vulnerabilidad, la vulnerabilidad biofísica y la social. Aumentando la capacidad de adaptación por medio de diferentes estrategias, se disminuye la vulnerabilidad, particularmente la vulnerabilidad social.
Para entender mejor estos procesos, se discutieron dos estudios de caso llevados a cabo en comunidades costeras de Puerto Rico, en Fajardo y en San Juan. Ambas comunidades están expuestas a amenazas de índole meteorológico, como inundaciones y huracanes, pero también a amenazas de origen geológico, como terremotos y tsunamis.
Aunque tanto los factores biofísicos como sociales afectan la vulnerabilidad de las personas, los estudios de caso se basaron mayormente en el componente de vulnerabilidad social y en identificar los recursos con los que las personas cuentan (o no) para lidiar con la ocurrencia de amenazas naturales y desastres. También se situó el tema de las amenazas y los riesgos naturales en el contexto más amplio del diario vivir de las personas, y de los múltiples riesgos diarios, de diferentes índoles, a los que están expuestos. Para lograr esto, se realizaron entrevistas, junto con otros métodos, en su mayoría participativos, que trajeron a la luz las preocupaciones inmediatas de las personas. Los métodos también permitieron documentar el proceso de manejo y adaptación ante amenazas naturales, las estrategias que las personas han llevado a cabo para minimizar los daños y los recursos (de carácter tecnológicos, económicos, institucionales, humanos, sociales) con los que cuentan para ello
“Cuando vamos a hacer entrevistas o hacemos una reunión grupal, independientemente de nuestro interés de investigación (en este caso las amenazas naturales), nos gusta explorar cuáles son las preocupaciones, cuáles son los riesgos del diario vivir de las personas”. Es por medio de las visitas y entrevistas que se descubren las verdaderas necesidades y preocupaciones de las personas. Con esta información, que está íntimamente ligada a los llamados “determinantes de vulnerabilidad y capacidad de adaptación”, se pueden identificar y proponer estrategias que atiendan los problemas y las preocupaciones del diario vivir que, a su vez, en muchas ocasiones, son los mismos que influencian la vulnerabilidad de las personas ante la ocurrencia de amenazas y desastres naturales. Atendiendo estos elementos del diario vivir, entonces estamos atendiendo también los elementos que influencian la capacidad de las personas de lidiar más efectivamente con situaciones de riesgo ante amenazas naturales.
 Entre las principales preocupaciones de las comunidades estudiadas en Fajardo, que son de bajo ingreso, se encuentran los problemas de salud y servicio de recursos médicos, problemas de seguridad, como crímenes y robos, la falta de trabajo, la pobre infraestructura de las casas, la falta de solidaridad, la falta de título de propiedad y la incapacidad de movilizarse a otros lugares o el miedo al desplazamiento. La mayoría de estos elementos, en combinación con otros de índole institucional y político, influyen en la capacidad de adaptación de las personas ante la ocurrencia de desastres. Por esta razón, López Marrero entiende que “si se desarrollan estrategias que vayan a tono o que atiendan las preocupaciones y los riesgos inmediatos del diario vivir, entonces, en teoría, quizás, las personas se involucren más en su desarrollo y haya mejor resultado”.
Entre las principales preocupaciones de las comunidades estudiadas en Fajardo, que son de bajo ingreso, se encuentran los problemas de salud y servicio de recursos médicos, problemas de seguridad, como crímenes y robos, la falta de trabajo, la pobre infraestructura de las casas, la falta de solidaridad, la falta de título de propiedad y la incapacidad de movilizarse a otros lugares o el miedo al desplazamiento. La mayoría de estos elementos, en combinación con otros de índole institucional y político, influyen en la capacidad de adaptación de las personas ante la ocurrencia de desastres. Por esta razón, López Marrero entiende que “si se desarrollan estrategias que vayan a tono o que atiendan las preocupaciones y los riesgos inmediatos del diario vivir, entonces, en teoría, quizás, las personas se involucren más en su desarrollo y haya mejor resultado”.
Otro de los temas traídos a discusión fue el conocimiento y la experiencia que tienen las personas de saber qué hacer y qué va a ocurrir antes, durante y después de los eventos naturales, particularmente relacionado a las inundaciones. Sin embargo, y a pesar de ese conocimiento, algunas de las personas de estas comunidades expresaron que sería mucho más difícil para ellos lidiar con las consecuencias de los eventos si no recibieran ayudas, mientras que otros alegaron que las ayudas cada vez son menos. Por otra parte, entienden que, debido a esa experiencia y a las medidas y las estrategias que se han tomado en sus comunidades, como construcciones de diques, la elevación de las casas, la creación de barreras, los sistemas de alarma y evacuación, perciben el futuro con menos riesgo. No obstante, esto pudiese representar un sentido de seguridad falso; algo que es necesario atender, añadió López Marrero.
A pesar de que existen algunas lagunas en conocimiento y malentendidos sobre las amenazas y los riesgos naturales a los que están expuestos, “sí hay un conocimiento base que se puede utilizar para aumentarlo y mejorarlo y para poder identificar elementos que diferentes grupos, como por ejemplo los residentes y el personal de manejo de emergencias, están de acuerdo”, expresó la geógrafa, con el fin de comenzar colaboraciones y trabajar los asuntos. “Es importante documentar el conocimiento, que llamamos conocimiento local, de la gente que vive en el lugar, la gente que tiene experiencia, y combinarlo, en algunos casos contrastarlo, con el conocimiento técnico y científico que se adquiere desde otra fuente o punto de vista”. Desafortunadamente, y aun cuando hay ciertos conocimientos en común, existe discrepancia, entre las comunidades y las agencias, en cuanto a las estrategias de manejo y la adaptación que se deben llevar a cabo y la priorización de las mismas. También existe mucha desconfianza entre los grupos, lo que afecta el posible desarrollo de estrategias de manejo y proyectos colaborativos.
En comparación con las inundaciones, otros tipos de amenazas y riesgos naturales, como los terremotos y las inundaciones, son menos conocidos, por lo que las personas se sienten menos preparadas ante la posible ocurrencia de estos. Esto se pudo observar en el estudio de caso de las comunidades en San Juan, aledañas a las Lagunas Los Corozos y San José; muchas de las cuales fueron construidas en terrenos rellenados que antes eran humedales o mangles. La investigación en estas comunidades, que aún se está llevando a cabo, apunta a no olvidarnos de esas amenazas de menor ocurrencia, pero con un gran potencial de daño y pérdida.
 Otro elemento traído por la doctora López Marrero es la gran cantidad de información y conocimiento técnico y científico que existe en Puerto Rico acerca de temas ambientales en general, y sobre amenazas y riesgos naturales en específico. “En Puerto Rico tenemos mucha información, tenemos muchas estadísticas, tenemos muchos mapas, muchos informes, pero quizás está escrita en una forma que sí es útil para ciertos usuarios, pero no llega a otras personas que son quizás quienes más lo necesitan”. Hay una gran necesidad de hacer esa información accesible a diferentes grupos de personas.
Otro elemento traído por la doctora López Marrero es la gran cantidad de información y conocimiento técnico y científico que existe en Puerto Rico acerca de temas ambientales en general, y sobre amenazas y riesgos naturales en específico. “En Puerto Rico tenemos mucha información, tenemos muchas estadísticas, tenemos muchos mapas, muchos informes, pero quizás está escrita en una forma que sí es útil para ciertos usuarios, pero no llega a otras personas que son quizás quienes más lo necesitan”. Hay una gran necesidad de hacer esa información accesible a diferentes grupos de personas.
Actualmente, la doctora López Marrero, en colaboración con personal del CIEL y Sea Grant UPRM, en su interés por documentar la exposición a amenazas naturales, cómo lidiar ante su ocurrencia, el conocimiento que existe, tanto el local como el científico-técnico, y las maneras creativas de transmitir este tipo de información, planifica un proyecto de memoria social en el que se entrevistan a personas mayores sobre eventos naturales del pasado; historias y factores que muchas personas, en particular los más jóvenes, nunca han conocido ni experimentado. Además, reconoce la importancia de documentar también memoria institucional, ya que en muchos casos no hay records suficientes de eventos anteriores y, por lo tanto, debería haber documentación continúa a pesar de los cambios administrativos y gubernamentales.
Agradecemos a la Dra. Tania del Mar López Marrero por sus comentarios y su colaboración en la edición de este escrito. La felicitamos además por excelente iniciativa.
Por Cynthia Maldonado Arroyo