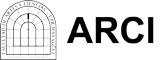Desde comienzos del mes de julio hasta principios de septiembre de este año, el Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) acogió al doctor Ignacio Fernández de Mata, profesor de antropología social y decano de la Facultad Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos en España, en su estancia de investigación en torno a los procesos de patrimonialización de la cultura y la construcción de identidades. Su visita investigativa y colaborativa, ad honorem, recibió el apoyo institucional para facilitar su proyecto Impacto, desarrollo y gestión del Patrimonio en Mayagüez (Puerto Rico). Análisis de la Capitalidad Cultural Americana Mayagüez 2015.
Oriundo de una ciudad española que concurrió a la Capital Europea de la Cultura para el año 2016, y esposo de una puertorriqueña, el doctor Fernández de Mata se interesó por conocer el tema de la Capital Americana de la Cultura, título designado a la ciudad de Mayagüez este año, para realizar un análisis crítico y comparativo entre ambos procesos.
Desde el 1998, una asociación catalana desarrolló el proyecto de la Capital Americana de la Cultura con el fin de “contribuir a un mejor conocimiento entre los pueblos del continente americano, respetando su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común”. Actualmente, la ciudad denominada Capital Americana de la Cultura selecciona y declara siete tesoros como parte de su patrimonio cultural, expresión que, según el doctor, han utilizado para asemejar lo que la UNESCO denomina patrimonio de la humanidad o world heritage sites.
Para el doctor Fernández de Mata, el proceso que conlleva la selección de la Capital Americana de la Cultura es poco conocido por el público: cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha alcanzado, cuántas han sido las capitales que han competido, cuáles han sido las razones objetivas frente a las otras candidatas para elegir ésta.
En lo concerniente a la Capital Europea de la Cultura, los pasos para su selección “son muy complejos, muy competitivos, que implican un altísimo efecto en la propia ciudad que lo ostenta durante ese año”, señaló el doctor Fernández de Mata. “Primero, porque suele conllevar una cierta transformación urbanística para adaptar las infraestructuras y, sobre todo, en la generación de dinamización de elementos que ya tienen que estar: la dinámica cultural que se da a través de grupos, asociaciones y todo lo que es el consumo cultural en general”, explicó el antropólogo.
Se nombra Capital Europea de la Cultura a una ciudad que se ha destacado grandemente en el ámbito cultural, “es decir, si una ciudad no tiene una fuerte tradición en la organización de acontecimientos culturales, en generar toda una serie de ciclos anuales y un buen tejido social que lo demande, lo use y que lo consuma, no tiene ninguna posibilidad de alcanzar ese tema. Por lo tanto, para concurrir ya hay que tener una cendrada experiencia en prácticas y consumos culturales”, añadió.
Considerando lo anterior, los criterios al momento de elegir una capital de la cultura y otros aspectos, el doctor Fernández de Mata ha observado que el uno y el otro no son procesos tan semejantes: el proyecto de la Capital Europea de la Cultura es mucho más competitivo y, a su criterio, con más efectos reales, mientras que el proceso para seleccionar la Capital Americana de la Cultura, como sería el caso de la ciudad de Mayagüez, es más específico y local.
Según expresó la doctora Ramonita Vega Lugo, directora del Departamento de Ciencias Sociales, solicitar la estancia de investigación del doctor Fernández de Mata representó una oportunidad que la institución no podía desaprovechar.
“Lo que hemos logrado mayormente es brindarle apoyo en términos de conectarlo con los funcionarios del municipio de Mayagüez para conocer sobre el tema de su investigación de la capitalidad de la cultura. Ha significado también la oportunidad de tener a un profesional de su calibre de una forma permanente, aunque sea por pocos días”, afirmó. “Es una persona tan reconocida y tan diligente como sencilla, que es otra gran virtud de su parte”, sostuvo la directora.
Actualmente, el doctor Fernández de Mata se encuentra desarrollando otro proyecto en torno a la figura del escritor puertorriqueño Emilio S. Belaval, porque le “parece una buena entrada para reflexionar sobre cuestiones culturales, patrimoniales y de creación de cultura”.
Líneas de investigación
Como parte de su estancia, el doctor Fernández de Mata ofreció una serie de conversatorios en el RUM enfocados en sus líneas de investigación, uno de estos acerca de su más reciente publicación sobre las fosas comunes y las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil Española. El propósito de esta investigación es referirse a un hecho de gran impacto a nivel internacional.
“Estamos hablando de asesinatos sin ningún tipo de juicio ni ningún tipo de garantías. Es un asunto que tiene mucho que ver con algo que podemos llamar una campaña de limpieza ideológica del país cuando estalla la guerra a raíz del fracaso del golpe de estado del 18 de julio de 1936”, expresó.
Según explicó el antropólogo, toda persona vinculada con la izquierda o el sindicalismo, por ejemplo, era asesinada; sus cuerpos eran ocultos en fosas comunes, mientras que sus familias quedaban definidas como vencidas y derrotadas, sin derechos civiles, sin poder llorar a sus muertos y concluir los rituales culturales de despedida.
“Con la muerte de Franco, se abre un espacio de relativa esperanza para estas familias. Creen que recuperarán los cuerpos y celebrarán sus funerales, pero tanto los políticos de derecha como izquierda decidieron no tocar el asunto para evitar posible conflictos, lo que provocó frustración y angustia”, señaló.
A partir del año 2000, los familiares de tercera generación, por lo general con algún tipo de preparación y educación, y con conciencia de sus derechos civiles, comenzaron a presentar una actitud distinta ante el asunto; las exhumaciones de sus familiares, víctimas de la represión del bando franquista, comenzaron desde ese momento.
“Comienzan a constituirse en asociaciones familiares que reclaman hacer estas exhumaciones. Como el estado no hace caso de ellos, sino que incumple con una obligación de atender a sus nacionales, deciden hacer las exhumaciones por sí mismos, bien como asociación o bien en colaboración con sociedades científicas o universidades”, indicó Fernández de Mata.
En el 2007, se creó la Ley de Memoria Histórica de España que generó subvenciones para que las asociaciones pudieran hacer con ellas frente a los gastos de las exhumaciones. Sin embargo, en la actualidad, a consecuencia de factores políticos, las familias y las asociaciones han tenido que nuevamente realizar el trabajo por sí mismas como mejor pueden: “recabando datos, visitando los archivos, obteniendo la documentación de manera voluntaria y yendo a hacer las exhumaciones que siempre se hacen con metodología científica”.
“Las familias siempre acuden a algún cuerpo científico o universidad para que se haga cargo del proceso. Siempre se hacen informes, ya que entienden que se trata de crímenes contra la humanidad”, añadió. En estos informes periciales, se incluyen los análisis forenses de cada esqueleto, en algunos casos identificados, junto a otros datos sobre su muerte: como lesiones perimortem, municiones que aparecen, entre otros datos.
“No es fácil todo el tema de las identificaciones, ha pasado mucho tiempo. Además, en estas condiciones, que no hay un estado que se haga cargo de hacer todas estas tareas; los análisis de ADN son carísimos, no los pueden acometer, salvo a algunos casos que han recibido subvenciones o apoyo”, señaló.
Esta situación ha pasado a ser un caso internacional para España, “de manera que el grupo de desapariciones forzadas de la Naciones Unidas está reconviniendo al gobierno español por no hacer caso y no dar tratamiento a las víctimas, por no derogar la Ley de Amnistía del 1977 y, sobre todo, por no dar respuesta a todo lo que son las exhumaciones y las necesidades psicológicas de las víctimas”, indicó el profesor.
El doctor Fernández de Mata colabora con estas organizaciones en la exhumación e identificación de cadáveres. Además, él y su grupo estudian los efectos de esta violencia y cómo esto cambió la vida de las personas de un momento a otro.
En otra ocasión, el antropólogo conversó sobre los usos y conflictos en el patrimonio etnológico, que representó una oportunidad más para que los estudiantes específicamente de historia y antropología conocieran y dialogaran con tan entendido investigador.
- “El proceso de las exhumaciones de las fosas comunes continúa porque hay muchísimas. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), España es el segundo país, luego de Camboya, en número de este tipo de fosas sin recuperar.”
- Como parte del proyecto, han realizado jornadas en las que familiares comparten sus testimonios e historias que “a veces no pueden evidenciar terribles torturas, maltratos físicos, pero sí tremendas huellas en el alma”.
- “Esto es interesante cuando uno lo estudia, pero triste cuando uno se acerca como persona.”
- Conversatorio con estudiantes
El doctor Ignacio Fernández de Mata ha escrito numerosos artículos, ha participado en más de una decena de obras colaborativas y es autor de dos libros.
Por Cynthia Maldonado Arroyo